Tilde, tilde, cruz
Tilde, tilde, cruz
- 26 agosto, 2025
- Posted by: Jitanjáfora
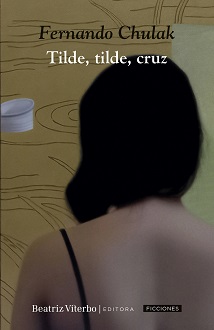
Tilde, tilde, cruz
Fernando Chulak
Beatriz Viterbo
2021
Tilde, tilde, cruz es una novela de Fernando Chulak, un escritor argentino emergente. Fue ganadora del premio Gombrowicz en 2019, con los jurados: Martín Kohan, Ariadna Harwicz y Eduardo Berti. Se desarrolla en Epecuén, en
territorio bonaerense.
Hay en la voz otra que construye esta historia un tono de fragilidad que confunde al lector en muchos momentos, quitando certezas, extrañando la configuración del personaje; un tono que suma nostalgia sobre una historia familiar quebrada, por momentos absurda, por momentos demasiado triste: “No tengo ni ganas de pasear. Así que vuelvo rápido a casa. Sólo quiero llegar y encontrarme con mis cosas. Encender la tele, hacerme una leche, sentarme en el sillón y no hacer nada, que en la tele los dibujitos hagan todo por mí. Quiero apoyarme el vaso en la panza y hacer equilibrio con el ombligo, una odalisca del Nesquik” (p. 19)
En primer lugar, referimos a ‘el otro’ (con minúscula), en tanto aquel extraño, distinto, a quien puedo amar, puede ser mi enemigo o serme indiferente, pero que como sea, advierte sobre los límites de la propia identidad, es decir, los otros sujetos. En segundo lugar, referimos a “el Otro” (con mayúscula) como el espacio donde se constituye el sujeto, el campo de lo simbólico, de la cultura, de la sociedad, que varía según el espacio y el tiempo, que tiene una existencia previa y externa al sujeto”. (p. 125)
¿Quién es Laurita? No es algo fácil de dilucidar para el lector. La voz que parece infantil en algunos tramos del relato pero no lo es, no sólo cuenta la novela sino que también construye su fábula, mientras inventa un relato de los otros y de sí. La quinta hija, la menor, se queda en el pueblo a cuidar al padre enfermo, que poco a poco le da las mínimas herramientas de supervivencia para cuando se quede sola, ya que la madre murió cuando era muy pequeña.
Carmen, Diego, Luis, Alicia se fueron del pueblo y han vuelto pocas veces, son parte de la trama y de la fábula que relata Laurita, la menor, la que se quedó, la que no tuvo opción.
No es posible analizar la historia desde el par verdad/falsedad, desde luego, pero sí es interesante analizar cómo el relato de la protagonista organiza un verosímil a partir de la mentira para sobrevivir, tal vez para vengarse de sus
hermanos que no vienen al pueblo, que no la visitan, que la abandonan. Los episodios se suceden, algunos son hilarantes pero hacen avanzar la historia y generan desconcierto o humor, en el medio quien aporta un poco de
racionalidad es Adriana, un personaje que la ve y la cuida. Sin embargo, el lector, poco a poco halla los indicios en las contradicciones de la simulación en la que todos saben todo y son cómplices para que el discurso ejerza el suspenso, para sostener el relato que es casi como sostener a Laurita con vida a pesar de su fragilidad.
Su cotidianeidad se alimenta de rituales extraños, en los pequeños gestos: listar a los vivos y a los muertos del pueblo, pelear con la vecina y encender hogueras, ver la televisión, y alimentar el engaño que no es tal, lo que hace volver al relato sobre sí mismo: buscar el dinero en Wester Union, mensajear a los hermanos, pedir y reclamar, a cambio de cuidar al padre muerto.
Este es un libro que está en todas las bibliotecas escolares de gestión pública de la provincia de Buenos Aires ya que forma parte de la Colección Identidades Bonaerenses, a cargo del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras.
Mila Cañón
Bibliografía
Itchart L. (Comp.) (2018), Prácticas Culturales. Unaj Ediciones
